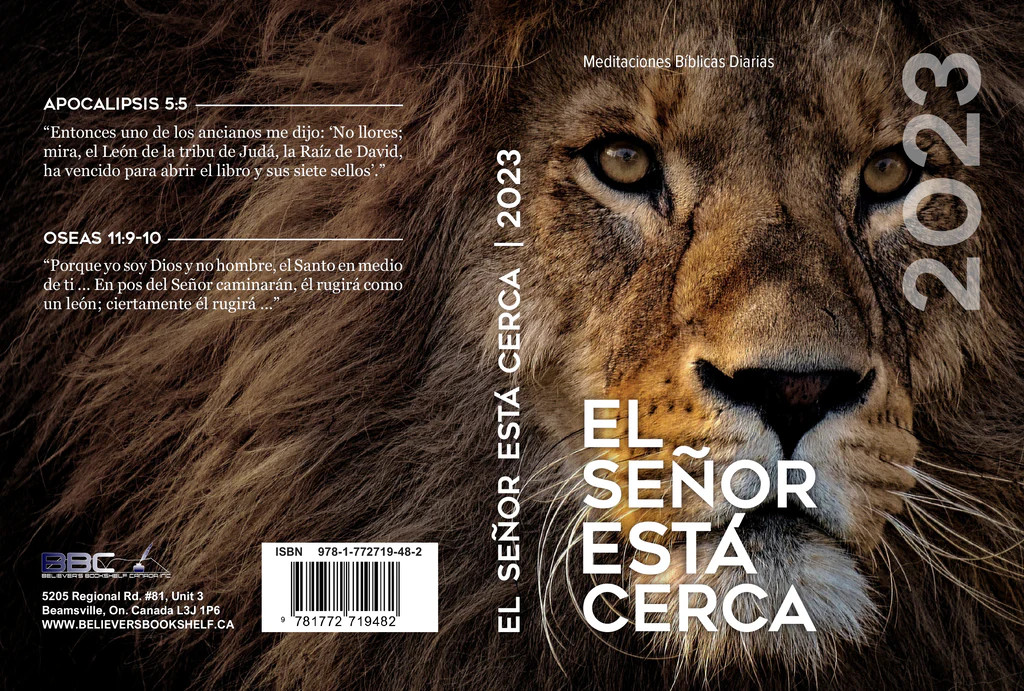En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
¡Qué efecto tuvo esta impresionante visión del Señor en el joven profeta! Vio al Señor en su majestad –sentado en un trono alto y sublime; en su santidad– los serafines exclamaban: “Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos”; y en su gloria: “toda la tierra está llena de su gloria”. No es de extrañar que el templo temblara y se llenara de humo.
Podemos suponer que Isaías también tembló. En el capítulo anterior había pronunciado seis ayes sobre aquellos en Israel que deshonraban a Dios con sus actitudes y acciones. Pero cuando vio al Señor, dijo: “¡Ay de mí!”. Ese siempre será el efecto de la presencia de Dios en los hombres. En este lugar santo, perdemos de vista los “labios inmundos” de los demás, porque descubrimos que nuestros propios labios son inmundos.
Pero el Señor tenía algo más en mente para Isaías. Un carbón encendido, tomado del altar por uno de los serafines, tocó sus labios, y el “ay” de su confesión da paso al “he aquí” de la purificación. Citemos las palabras del serafín: “He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado” (v. 7). Estas palabras ilustran maravillosamente el efecto purificador de la obra de Cristo en favor de aquellos que reconocen que lo necesitan. El apóstol Juan lo expresó así: “La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Jn. 1:7).
Y finalmente, al “he aquí” de la purificación da paso al “anda” de la comisión. Habiendo sido purificado por el Dios cuya santidad había sido ultrajada, Isaías asumió con valentía el desafío que le presentó el Señor: “¿A quién enviaré?”, y respondió: “Heme aquí, envíame a mí”. Una comprensión de la santidad de Dios y de su obra purificadora nos capacita para proclamar el mensaje de Dios.
Grant W. Steidl