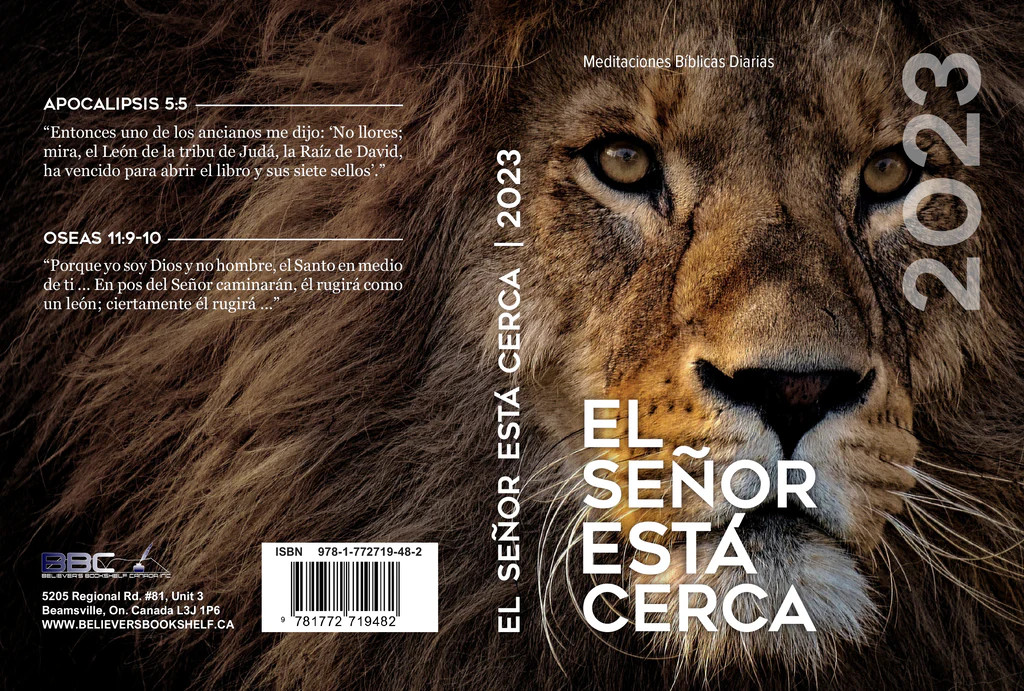El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.
No podía haber purificación de los pecados sin el derramamiento de sangre, sin la muerte sacrificial. Desde el principio, el Antiguo Testamento preparó a los hombres acerca de este punto. Los sacrificios terrenales no podían satisfacer la gloria de Dios, ni limpiar la conciencia del hombre. Sin embargo, desde los días de Adán en adelante, estos sacrificios fueron un testimonio elocuente. Por inspiración divina y a través de Moisés, estos sacrificios se transformaron en un sistema de figuras e imágenes muy instructivas.
Solamente Cristo le da pleno sentido y dignidad al sacrificio. El pecado es rebelión contra Dios; es iniquidad. Por lo tanto, Dios es, invariablemente, el único afectado en este asunto, se trate de un error humano o no. “Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos” (Sal. 51:4):, sin embargo, David, quien escribió este salmo, había sido culpable de derramamiento de sangre y de la más horrible corrupción. Como la majestad y el carácter de Dios están tan íntimamente involucrados, es él quien se comprometió a resolver todo mediante su Hijo. Pero solo su muerte podía resolver este asunto; sí, la muerte de cruz, en la que Dios mismo puso los pecados sobre la cabeza de la Víctima inmaculada, para que así fueran expiados bajo el juicio divino. De ninguna otra manera podría haber perdón de los pecados según Dios.
No es de extrañar que esta profundísima obra de Dios se considere aquí (He. 1:3) como parte de la gloria divina de Cristo. Él debía ser Hombre para estar en favor de los hombres, pero también debe ser Dios para estar disponible para Dios. Él es ambas cosas en una sola Persona; y ya que la justificación fue así de perfecta, el resultado es infalible para todos los que creen.
W. Kelly