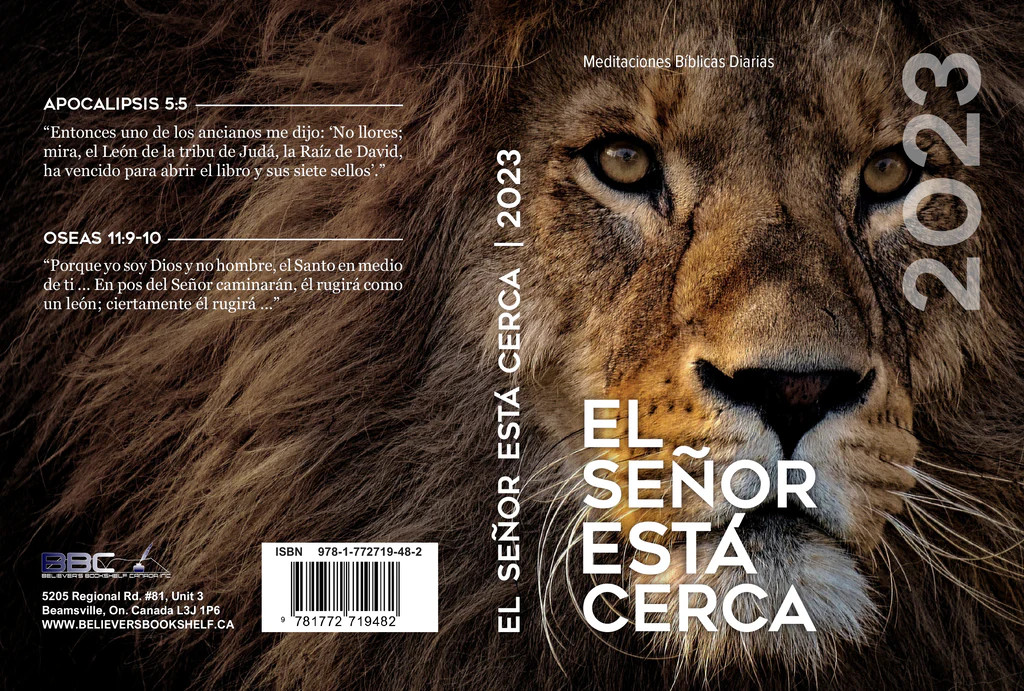Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto; y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus; y el Espíritu de Dios vino sobre él.
Balaam comienza a mirar al pueblo de Dios, los hijos de Israel, y los ve morando en sus tiendas, revestidos de una belleza especial. La visión de la belleza del pueblo de Dios es, pues, la ocasión para que el Espíritu de Dios hable como lo hace en el resto de este capítulo: “¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel! Como arroyos están extendidas…” (vv. 5-6). Balaam ve al pueblo de Dios con los ojos de Dios mismo, y ve su belleza con “la visión del Omnipotente” (v. 4). Esta escena tenía lugar en lo alto, mientras que en el valle los hijos de Israel estaban ocupados con sus propios pensamientos insensatos.
Es lo mismo con nosotros: mientras estamos ocupados con nuestros pensamientos, a menudo insensatos, el Acusador habla en nuestra contra; pero Dios interviene y nada puede prevalecer contra nosotros, porque Dios trabaja por nosotros. No me refiero a la justificación divina, sino a algo mucho más elevado que eso, lo cual se traduce en la belleza, el orden y la fuente inagotable de refrigerio para el pueblo de Dios. “Todas mis fuentes están en ti” (Sal. 87:7). Dios aclara todo esto ante el deseo de Balac y Balaam de hacer daño.
Vemos en estos capítulos al hombre actuando según la voluntad de Satanás y, sin embargo, acudiendo al poder y a la intervención de Dios. Como resultado, todo es confusión, y siempre será así. Pero tan pronto como los hijos de Dios toman su verdadero lugar ante Dios, ya no hay confusión, ni perplejidad: el camino lo más simple posible.
Que el Espíritu Santo nos permita darnos cuenta de lo que caracteriza a la Iglesia de Dios, y cuál es el poder de su santidad –“en Él está el Señor su Dios”– y de su consuelo –“el júbilo de un rey está en él” (Nm. 23:21 NBLA).
J. N. Darby