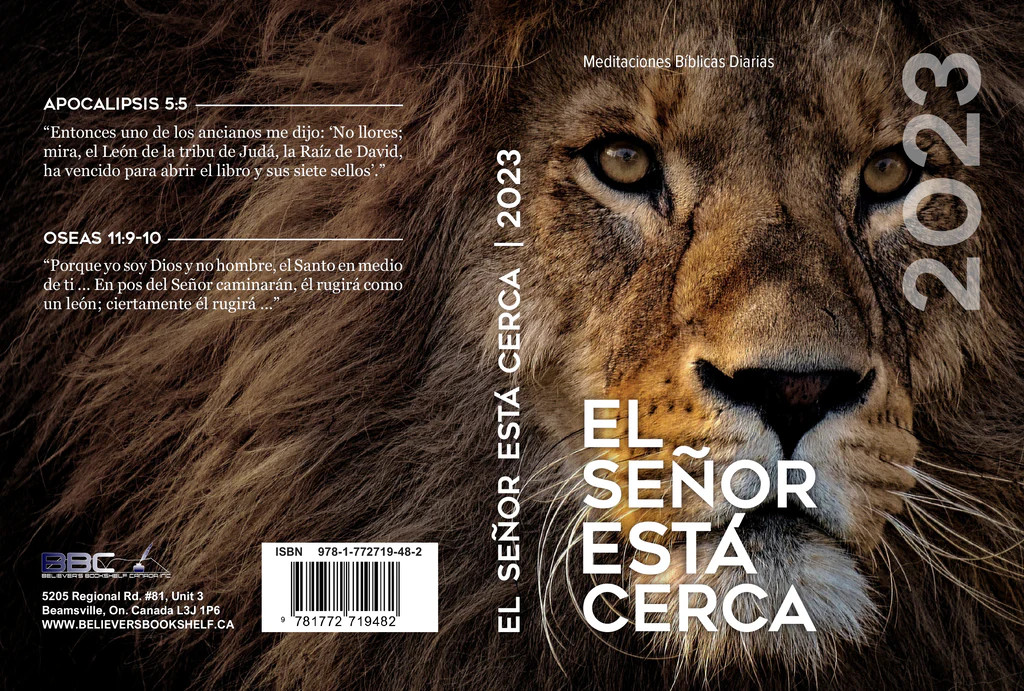Al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
El Salvador viajaba por última vez a Jerusalén y acababa de pasar por Jericó. Aunque su espíritu sentía el peso de todo lo que se avecinaba, no permitió que nada detuviera su mano benéfica. La miseria y la necesidad humanas despertaron toda la ternura de su corazón. Un mendigo ciego, oyendo el paso de una multitud y preguntando qué sucedía, se enteró que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí. Entonces Bartimeo gritó: “Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí”. El Salvador no lo despreció por dirigirse a él con este título, pues Bartimeo era del linaje de Israel y tenía derecho a buscar un rey del linaje de David que abriera los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, que hiciera saltar a los cojos y cantar a los mudos (Is. 35:5-6). Los transeúntes trataron de silenciarlo, pero fue en vano. Si Bartimeo hubiera perdido esta oportunidad, nunca habría tenido otra, pues el Señor no volvió a visitar Jericó.
Su clamor llegó a los oídos del Salvador. Jesús se detuvo y mandó llamarlo. “Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús” (v. 50). Bartimeo nos deja muchas lecciones. Hay un manto de justicia propia al que las multitudes se abrazan hoy en día, para perjuicio de sus propias almas. Es necesario que se despojen de él y busquen los pies del Salvador. Muchos de nosotros harían bien en imitar la seriedad de Bartimeo al pedir la bendición, así como el entusiasmo con el que se apresuró a recibirla. Una palabra de Jesús bastó para sanarlo: “Vete, tu fe te ha salvado” (v. 52).
Jesús continuó su viaje a Jerusalén. Allí no le esperaba ninguna corona de oro, sino una corona de espinas; no le estaba preparado ningún trono de gloria, sino una cruz de vergüenza. Pero esto, en los maravillosos propósitos de Dios, ha asegurado nuestra salvación.
W. W. Fereday