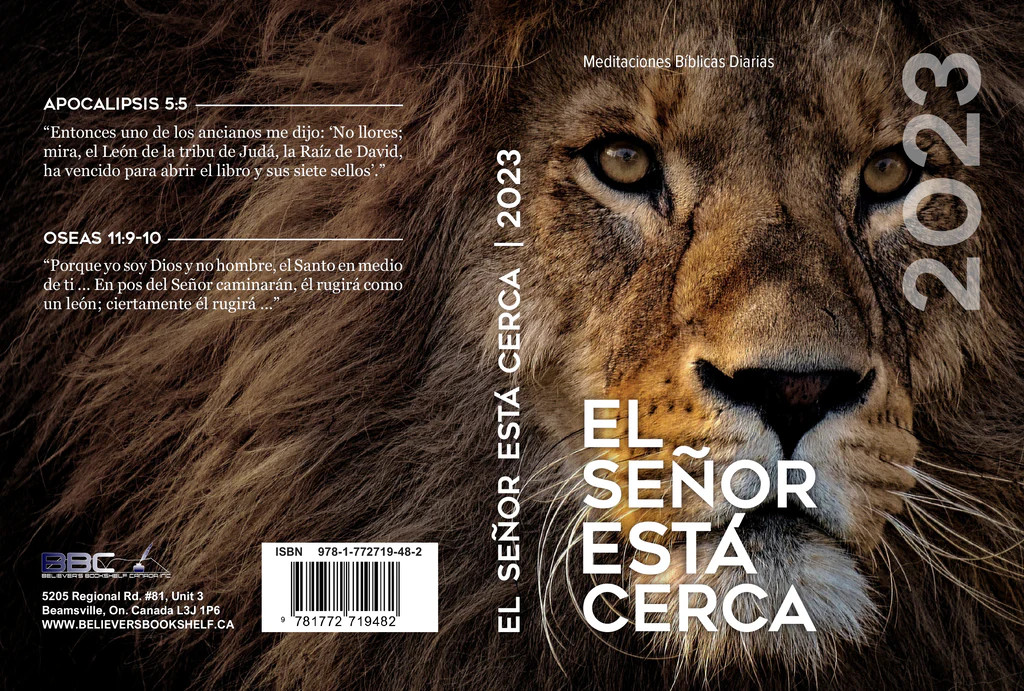El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Guardar la Palabra de Dios es más que hacer lo que se nos manda. El corazón obediente está informado y seguro de cuál es la voluntad de Dios, mientras que la desobediencia solo se encontrará con dificultades, obstáculos e incertidumbres. Un hijo cuyo corazón no es obediente a sus padres está dispuesto a poner excusas (¡y con qué rapidez!): «De hecho, no lo sabía… nunca me lo dijiste… ¿por qué no me lo prohibiste antes?». En cambio, un hijo obediente conoce la mirada de sus padres, aun cuando ni siquiera se le ha dado alguna instrucción o mandato. Sabe muy bien qué les agrada y qué no.
Así es como debemos apreciar la voluntad de nuestro Padre como hijos obedientes. Entonces no se trata simplemente de guardar sus mandamientos explícitos, sino su Palabra.
Consideremos, por ejemplo, al hombre más moral que exista: «Siempre hago lo que creo que es correcto», dice él. Este es su deseo y jactancia. Pero, aunque sea siempre coherente y haga las cosas porque está bien hacerlas, entonces inevitablemente estará siempre equivocado. El verdadero criterio para el creyente, y lo que agrada a Dios, es este: No debemos hacer algo solo porque está bien hacerlo, sino porque es la voluntad de Dios.
La vida que se forma por la obediencia es de una naturaleza y fuente totalmente diferentes. Hacer las cosas porque son correctas es prescindir de Dios y de su Palabra. Es simplemente idolatrarse a uno mismo. El hombre se convierte en juez de todo: «Pienso esto y hago aquello porque mi juicio es correcto». Solo la obediencia rebaja al hombre y pone a Dios en el lugar que le corresponde. Solo esto es lo correcto. Por lo tanto, concluimos que el primer rasgo distintivo de la vida divina es la obediencia: No solo debemos guardar sus mandamientos, sino también su Palabra.
W. Kelly