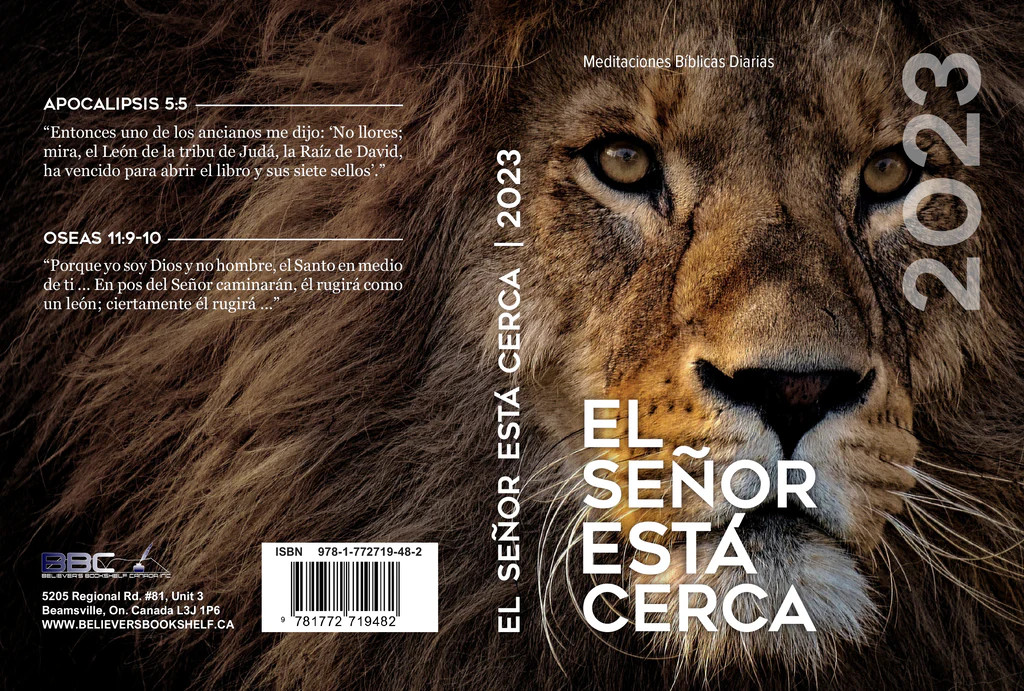No te desampararé, ni te dejaré.
Sin duda, estas palabras tocaron la fibra del corazón de los cristianos que leyeron por primera vez la Carta a los Hebreos. Habían crecido con estas promesas en las Escrituras del Antiguo Testamento (Dt. 31:6, 8; Jos. 1:5 y 1 Cr. 28:20). Y lo que se prometía en la letra había quedado demostrado en la experiencia una y otra vez. Por ejemplo, José. Puede que haya estado separado de sus hermanos en Egipto, pero Dios estaba con él allí (Gn. 39:2-3, 21, 23). Qué consuelo y qué gran recurso tuvo durante esos años de dificultades, lejos de su familia. Las palabras quejumbrosas que dirigió al copero de Faraón expresan algo de sus pensamientos más profundos: “Acuérdate… de mí cuando tengas ese bien” (Gn. 40:14). Lamentablemente, el copero se olvidó de él.
José no había hecho nada que justificara su encarcelamiento. En esto es una débil imagen del Señor Jesús, quien “ningún mal hizo” (Lc. 23:41) y, sin embargo, “por cárcel y por juicio fue quitado” (Is. 53:8). ¡Qué pena y dolor fue para él, en toda su perfecta sensibilidad, sufrir esto a manos de su pueblo terrenal! Además, “todos los discípulos, dejándole, huyeron” (Mt. 26:56). Poco antes les había dicho: “No se turbe vuestro corazón” (Jn. 14:1); ahora buscaba “consoladores … y ninguno hallé” (Sal. 69:20). En verdad, fue dejado solo por los hombres, pero algo infinitamente más solemne iba a suceder después: él iba a llevar nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero y sería hecho pecado por nosotros. Clamaría “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mt. 27:46).
El Señor Jesús estuvo completamente solo en el momento crítico en la cruz, pero ahora se deleita en prometer a cada uno de los que creen en él: “No te desampararé, ni te dejaré”. Tenemos motivos suficientes para animarnos, pues tenemos un ayudador maravilloso y podemos recordarlo conforme a su amorosa petición: “Haced esto en memoria de mí” (1 Co. 11:23-26).
Simon Attwood