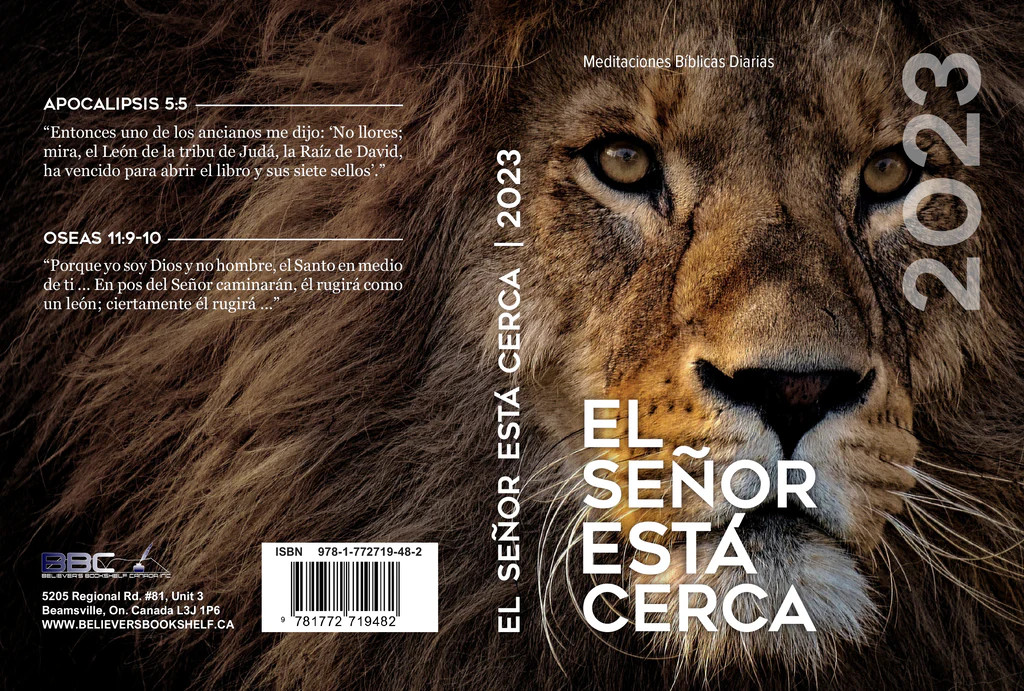El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.
No se puede acusar al centurión romano de tener un sesgo favorable hacia Aquel cuya crucifixión estaba observando. Pero en el momento en que el grito triunfante salió de los labios del Señor, y este inclinó la cabeza al morir, la luz brotó en el alma de este pagano. Inclinó su corazón ante el Crucificado y exclamó: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”. La fe se manifestó, aun cuando diez mil voces podrían haber demostrado que esta fe era una locura a los ojos de los hombres. La razón podría haber dicho:
«Estos gobernantes de los judíos debían saber bien, y lo desafiaron a demostrar, bajando de la cruz, que era el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey de Israel. Si hubiera podido hacerlo, habría sido sin duda una prueba de su poder».
Si el centurión hubiera escuchado tal razonamiento, se habría ido a casa al final de su jornada laboral, aún como un pagano. Pero la fe fue lo que lo impulsó, no la razón. Cuando el diablo pensó que había logrado cegar todos los ojos que podrían haber discernido la gloria del Señor, y silenciar todas las bocas que podrían haber hablado en su defensa, un hombre principal que estaba junto a la cruz alzó la voz. La muerte del Señor, que fue para los sacerdotes y fariseos la prueba de que Jesús no era quien decía ser, fue la revelación de la verdad para este centurión.
Y aquí es donde nace toda verdadera fe. Debemos comenzar con Cristo crucificado; no hay otra fe que Dios pueda reconocer. La razón ciega no lo recibirá, pero la fe confiesa que Jesús, que murió, es el Hijo de Dios. Confiesa que la cruz es la revelación del amor de Dios para los hombres y el único modo de hacerlos volver a Dios. El centurión salió de aquella escena, en la que había participado, llevando consigo una luz que nada ni nadie podía apagar, pues llevaba consigo la fe en el Hijo de Dios.
J. T. Mawson